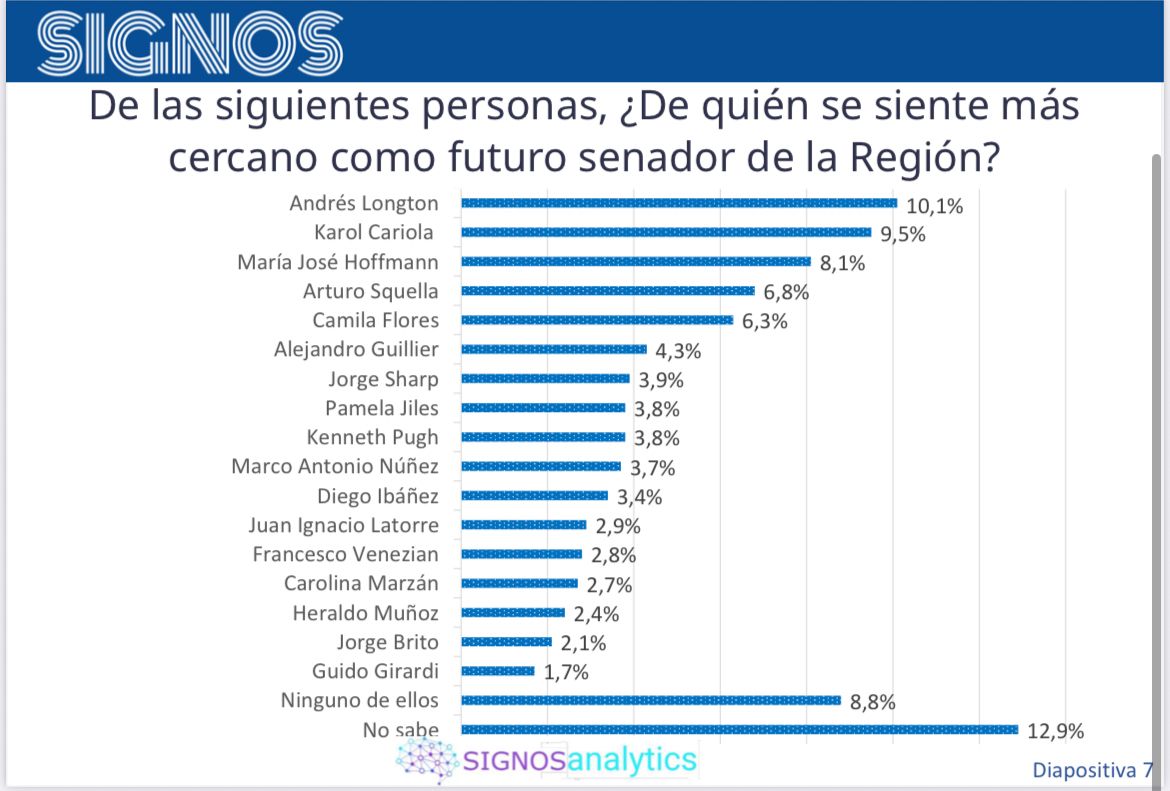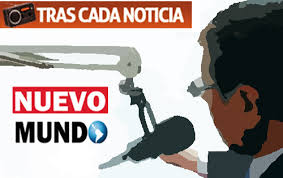Por Javier Martínez, presidente Colegio de Profesoras y Profesores de Valdivia.
En los últimos años se ha popularizado en el gremio docente el concepto de agobio laboral para describir un conjunto de exigencias, prácticas y sensaciones derivadas de las condiciones de trabajo. Este término ha sido difundido sin el suficiente planteamiento analítico por el Colegio de Profesoras y Profesores en sus demandas nacionales, resultando atractivo para vincular los padecimientos del ejercicio docente actual. Sin embargo, el concepto de agobio termina por obstaculizar la comprensión de las dimensiones reales del problema, pues no se trata únicamente de una sensación psicológica o emocional, sino fundamentalmente de las condiciones estructurales del trabajo docente. Para abordar esta realidad con mayor precisión, resulta necesario emplear los conceptos de precariedad y explotación, lo que permitiría desarrollar un análisis más riguroso sobre la crisis docente y definir los límites necesarios para regular y transformar esta labor pedagógica en un espacio de realización humana.
Durante los 35 años de democracia, se ha consolidado una lógica laboral reforzada sistemáticamente como experimento de ingeniería sociológica, que hoy evidencia una crisis profunda sin respuesta por parte de los gobiernos. El trabajo docente no puede entenderse al margen del sistema económico, político y cultural hegemónico. En este marco, el neoliberalismo se puede definir como el conjunto de discursos, prácticas y dispositivos que organizan las relaciones humanas según el principio de competencia. Y en el ámbito educativo, los modelos de evaluación y control laboral ignoran que el ejercicio docente implica la producción de conocimientos, afectos y subjetividades, lo que lo diferencia radicalmente de otras profesiones.
Este sistema laboral, que no ha sido cuestionado seriamente por quienes detentan el poder, reduce al profesorado a un mero engranaje funcional para la reproducción del orden establecido. Este contexto es clave para comprender cómo el trabajo docente ha sido diseñado para crear un disciplinamiento laboral dócil, pese a la evidencia de agotamiento, tensión y crisis en el ejercicio profesional. Así, resulta fundamental establecer que lo que ocurre al final de la jornada no es simplemente una emoción o sensación de agobio, sino el resultado del gasto de energía en un proceso laboral que, cuando no es reconocido, remunerado adecuadamente ni dotado de sentido, se traduce en precariedad y explotación. Esto significa que el problema no radica en cómo cada docente percibe subjetivamente su cansancio, sino en que el diseño mismo del trabajo está concebido para producir agotamiento.
La jornada laboral docente es un tema poco discutido pero crucial en la relación entre empleadores y empleados en el ámbito escolar. Existe una tendencia a extender el tiempo de trabajo hasta el límite de la resistencia física, apropiándose no solo de las horas contratadas, sino también de la energía vital, sensorial y cognitiva del trabajador. En la docencia, las horas frente al aula representan solo una fracción del trabajo real, que incluye preparación de clases, evaluación, reuniones y una carga burocrática creciente. Además, el docente no solo vende su tiempo, sino también su subjetividad. Como señala Enrique de la Garza (2007), se trata de un “trabajo inmaterial” que produce bienes intangibles —como el conocimiento o los vínculos pedagógicos— y que, bajo el sistema educativo actual, es absorbido por la lógica mercantil. Así, la enseñanza ya no se valora por su ejercicio en sí, sino por su eficiencia y capacidad de generar resultados estandarizados, lo que distorsiona el sentido original del sistema educativo.
Esta dinámica se relaciona directamente con la crítica de Leonora Reyes al concepto del “profesor eficiente”, una figura construida por el neoliberalismo educativo que reduce la complejidad de la enseñanza a indicadores cuantificables. Este modelo transforma al docente en un “homo œconomicus”, cuya racionalidad se limita a maximizar resultados, ignorando que el aprendizaje es un proceso profundamente humano, social y afectivo, como ya planteaba Vigotsky (1926). La paradoja es evidente: se exige al profesor ser un agente de cambio mientras se le somete a un régimen de control que anula su autonomía. En este disciplinamiento laboral, la emocionalidad y la creatividad, esenciales en el acto educativo, son cooptadas por la maquinaria productivista.
Ejemplos concretos de este fenómeno se observan en diversas políticas de Estado Mercantil que refuerzan la visión tecnocrática del ejercicio docente:
- La coexistencia de regímenes jurídicos diferentes (Estatuto Docente para unos, Código del Trabajo para otros)
- La inestabilidad laboral, con alta rotación entre profesores noveles y falta de titularidad en el sector público. La crisis de retención refleja la tendencia que ¼ de profesores recién egresados desertan de la profesión a los 5 años de ejercicio.
- La falta de tiempo para la preparación y reflexión pedagógica. Se estima en 54 horas semanales las que se necesitan para cumplir con las exigencias.
- Los sistemas de evaluación docente basados en la sospecha y el mérito individual. El 63% de profesores encuestados considera que el Sistema de Evaluación Docente no refleja su trabajo real.
- La gestión gerencial de la administración escolar, que trasplanta lógicas empresariales a las escuelas. Esto además se ve agravado con la distribución de los recursos, donde escuelas vulnerables reciben 50% menos financiamiento por estudiante que las particulares pagadas.
- Se estima que el profesorado presenta un 40% más de licencias psiquiátricas que el promedio nacional comparado con otras profesiones.
- Las evaluaciones estandarizadas como paradigma gran referencia de eficiencia educativa.
- Destinación de un fragmento del salario a la compra de materiales o insumos ligados a la actividad laboral
Por todo ello, resulta imprescindible hablar de precariedad y explotación, conceptos que permiten identificar con mayor precisión los problemas del trabajo docente y, por tanto, sus posibles soluciones. La precariedad se manifiesta en condiciones de inestabilidad laboral, contratos con horas variables, salarios fragmentados, infraestructuras inadecuadas y ausencia de protección ante maltratos. La explotación, por su parte, se evidencia cuando los docentes deben disponer de horas no remuneradas para cumplir con sus labores, adquirir materiales con sus propios recursos o asumir capacitaciones sin apoyo institucional, generando así una segunda jornada laboral no reconocida. Las dimensiones críticas del profesorado, no será superada con jornadas de autocuidado, o con la comprensión esporádica de la jefatura, sino justamente cuando el régimen de trabajo este pensado en cuidar de manera permanente a las profesoras y profesores.
Frente a este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿seremos testigos pasivos de la crisis general del sistema educativo y su régimen laboral? La realidad muestra a colegas que caen día tras día, con licencias médicas, enfermedades diversas y una fuga masiva de profesores noveles. Sin embargo, también recae en la esperanza que los docentes desarrollan una inteligencia práctica para navegar las contradicciones del sistema, improvisando, adaptándose y resistiendo. El trabajo real en las aulas poco tiene que ver con los discursos oficiales; se construye en los intercambios cotidianos y en los gestos invisibles donde reside el verdadero proceso pedagógico.
Los educadores necesitan tomar conciencia de que su labor no es neutra: está inserta en un entramado de disputa donde la educación funciona tanto como campo de dominación como de liberación. Para transformar el trabajo docente, en trabajo decente es necesario superar la idea de que el agobio laboral es el problema central y comprender que este es solo el síntoma de un conjunto de prácticas estructurales que deben ser cambiadas. Los padecimientos del profesorado llamados por su nombre, la precariedad y la explotación solo podrán superarse mediante el empoderamiento colectivo, de mirarnos y reconocer en las y los colegas como iguales ante condiciones de trabajo que no son acordes, de comprender que los problemas que me afectan a mí, también le afectan a otro.